Son 20 los años que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha gobernado Bolivia. Hoy, en 2025, se despide de los espacios formales de poder dejando a su paso un país endeudado como nunca antes lo estuvo; una sociedad quebrada en su identidad, igual o peor que antes de la Revolución Nacional de 1952; y una economía de rodillas después de desaprovechar la histórica capacidad fiscal que la venta del Gas Natural entre 2006 y 2014 otorgó al aparato estatal y a sus instituciones.
Por primera vez en la historia colonial y republicana de Bolivia, no se llenaron las arcas privadas o foráneas con la venta de la riqueza de suelo boliviano, sino las propias arcas públicas de este rezagado país.
¿Qué hizo el MAS con la oportunidad única para impulsar el desarrollo social y económico de Bolivia?
Malgastó los ingresos fiscales a falta de capacidad administrativa y de ejecución. Un plan o agenda propia para Bolivia nunca se concretó.
Me refiero a que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) forma parte de la familia del “neoextractivismo progresista” implementado en América Latina entre los años 2000 y 2015, compartiendo elementos estructurales con Ecuador bajo Rafael Correa y Venezuela bajo Hugo Chávez.
El modelo que Bolivia intentaba emular, en su mejor versión, era el exitoso caso noruego. A través del control estatal de hidrocarburos mediante Equinor, la empresa estatal equivalente a YPFB en Bolivia, se daría una apropiación del excedente petrolero por el Estado y una redistribución social mediante un estado de bienestar robusto. Noruega logró escapar de la “maldición de los recursos naturales” gracias a tres pilares: inversión del 100% de los excedentes en su fondo soberano (hoy valorado en $US 1,3 billones), regla fiscal estricta que solo permite gastar el 3-4% de los rendimientos anuales e institucionalidad transparente sin corrupción. El resultado fue una diversificación económica progresiva, permitiendo la preparación para la transición post-petrolera.
En cambio, la implementación boliviana replicó los errores del neoextractivismo, no las virtudes noruegas. Ecuador bajo Correa intentó “superar el extractivismo con extractivismo”, pero generó conflictos con movimientos indígenas, centralización autoritaria y dependencia persistente del precio del petróleo. Venezuela colapsó en hiperinflación, corrupción masiva en PDVSA y crisis humanitaria tras estatizar la economía sin disciplina fiscal ni institucionalidad. Argelia, con su petrolera estatal Sonatrach, replicó subsidios insostenibles y dependencia monoproductiva similar a Bolivia.
En Bolivia, el Estado no reinvirtió en exploración gasífera cuando tenía recursos, dejando que la producción cayera 41% mientras destinaba el 85% del gasto a salarios burocráticos y bonos sociales en lugar de inversión reproductiva. Pero quizás el error más contradictorio con su propio modelo fue el diseño de un sistema impositivo que castiga sistemáticamente al sector privado, componente esencial de la “economía plural” que el MESCP prometía integrar. Bolivia ostenta la mayor carga tributaria sobre empresas de toda América Latina: según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 2011 y 2015 el país registró el mayor aumento impositivo de la región, equivalente a 8,4 puntos del PIB, mientras Perú mantiene 19% de presión tributaria. La Fundación Milenio documenta que empresas bolivianas soportan una carga tributaria del 83% sobre ingresos cuando se suman IVA, IT, IUE, contribuciones a seguridad social y licencias municipales, con 42 pagos de impuestos anuales que consumen 1.025 horas (128 días hábiles) dedicados exclusivamente a trámites tributarios. Los llamados Grandes Contribuyentes (GRACOS) del sector minero enfrentan cargas que alcanzan el 49% (Minera San Cristóbal: 56,6%), mientras la Cervecería Boliviana Nacional —que aporta el 5,9% de toda la recaudación nacional— denuncia que “se castiga a quienes producen en Bolivia” con la mayor carga tributaria sectorial del país. Este régimen fiscal “desincentiva la inversión, el emprendimiento y la formalidad” y explica en parte por qué la inversión extranjera directa neta se volvió negativa en $us 160 millones en 2019 y por qué Bolivia figura entre los peores rankings mundiales en entorno de negocios, derecho a la propiedad y ecosistema emprendedor.
Los subsidios insostenibles, las empresas estatales deficitarias y el colapso de reservas internacionales (89%) evidencian que el MESCP redistribuyó en lugar de industrializar, consumió en lugar de invertir como Noruega, ahuyentó al sector privado que debía coprotagonizar el desarrollo y replicó los errores del neoextractivismo venezolano y ecuatoriano: gasto excesivo sin ahorro, dependencia de precios internacionales sin diversificación y negación durante una década de las señales de agotamiento que hoy tienen a Bolivia con déficit fiscal del 10%, escasez de dólares y combustibles e inflación del 17%.
Análisis académicos independientes demuestran que el fracaso del MESCP no fue por mala ejecución, sino por fallas de diseño estructural: el modelo carece de mecanismos endógenos de crecimiento, depende absolutamente de precios altos de commodities que no controla y contradice sus propios principios al prometer economía plural mientras diseña estatismo confiscatorio. La formalización matemática Lotka-Volterra asume que la industrialización ocurrirá automáticamente tras transferir excedentes, pero no especifica cómo, cuándo ni qué hacer si fracasa.
El siguiente recuadro explica muy bien las diferencias entre modelos económicos conocidos y el MESCP.
Tabla: Comparación entre modelos económicos
| Características de un modelo económico | Keynesianismo | Neoliberalismo | Modelo nórdico | MESCP boliviano |
| Teoría de crecimiento económico | Demanda agregada | Mercados libres | Economía mixta | Redistribución de renta extractiva |
| Mecanismo de generación de riqueza | Inversión pública | Sector privado | Ambos coordinados | Dependencia de precios externos |
| Sostenibilidad sin commodities | Sí | Sí | Sí | No, colapsó cuando cayó el gas |
| Coherencia interna | Alta | Alta | Alta | Contradictorio, promete economía plural, castiga privados |
| Predicción de comportamiento | Formalizado | Formalizado | Formalizado | Improvisado, según críticos |
Fuente: Elaboración propia
Por lo tanto, los resultados del MESCP que el FMI, el Banco Mundial, el BID, otros bancos de desarrollo, economistas, sociólogos, activistas, politólogos y tantos otros ciudadanos de a pie vanagloriaron no son realmente el resultado puro y duro del MESCP. Todas las mejoras en la economía boliviana entre 2006 y 2014 se debieron a que, por un lado, el MAS sí logró por primera vez en la historia incrementar dramáticamente la captura de divisas de la venta de recursos naturales de Bolivia en favor del Estado, elevando sus ingresos de ~18-50% a 85-92%. Esos recursos se captarían gracias a la Ley 3058 y al Decreto Supremo 28223 de junio de 2005 (promulgados por el Congreso y Ejecutivo anteriores), algo que podría atribuirse a la continuación de una política previa más que a un diseño original del MESCP. El MAS implementó mediante el Decreto Supremo 28701 (1 mayo 2006) un incremento dramático en la captura de recursos: agregó una participación adicional de YPFB del 32% sobre los megacampos a las regalías (18%) e IDH (32%) ya establecidos por la Ley 3058 y el Decreto Supremo de 2005, elevando el ingreso del Estado a 82% en megacampos y hasta 85-92% al sumar IUE y participaciones contractuales. Este sería el único factor atribuible al MAS, pero como evalúa el BID, esa captación de recursos para el Estado extremadamente alta ‘extinguió las inversiones arriesgadas en exploración’, dándole corta vida al MESCP desde el momento en que ahuyentó la reinversión necesaria para sostener la producción. No es de sorprender que la inversión extranjera directa llegase a números negativos en 2019 (-$US 160 millones).
Por otro lado, las mejoras en la economía se debieron en realidad al entorno externo favorable (superciclo de commodities 2003-2014), a que gobiernos anteriores sanearon la deuda externa (condonación HIPC) y a que heredó contratos de venta de gas y ductos construidos. Mejor dicho, fue buena suerte temporal mal gestionada. Es decir, el MAS desaprovechó la oportunidad más extraordinaria de la historia económica boliviana. Por primera vez desde la colonia —cuando la plata de Potosí financió el imperio español y chino—, pasando por la era del estaño donde los “barones” acumularon fortunas privadas, hasta el periodo neoliberal cuando las transnacionales se llevaban la mayoría de las ganancias, el Estado boliviano finalmente capturó el grueso de los ingresos de sus recursos naturales. Esa concentración de riqueza en manos estatales no tenía precedentes: ningún gobierno previo había dispuesto de semejante flujo de divisas ni del margen de maniobra para invertirlo estratégicamente. El MAS heredó contratos, precios internacionales récord y una década de bonanza para demostrar que el extractivismo puede financiar la transición hacia una economía diversificada.
En cambio, reprodujo los peores vicios del rentismo: consumió en lugar de invertir, subsidiando el presente a costa del futuro, y cuando se agotó la bonanza externa dejó al país más vulnerable y dependiente que en 2006. De haber tenido una mínima noción de gestión pública, los gobiernos del MAS, sus economistas, técnicos y élite política, hubieran entendido que el margen temporal de reinversión y de redistribución eficiente era estrecho. Otra opción es que lo hicieran intencionalmente, pero ese es tema de otro análisis.
La falta de capacidad de gestión y de diseño de políticas propias no acaba ahí. Quedan por desmitificar los Planes Nacionales Económicos y Sociales (PDES) y la Agenda Patriótica 2025 (con metas al 2030).
Más allá del uso deficiente de datos estadísticos, líneas base y de carencias en la capacidad práctica de ejecución, los PDES y la Agenda Patriótica 2025 son una continuación directa de las políticas llamadas “neoliberales”. El MAS profundizó —no rompió con— los tres pilares de la política de “autoayuda” implementada desde los años noventa: participación popular, descentralización administrativa y multiculturalismo. La Ley Marco de Autonomías (2010) profundiza la descentralización iniciada en 1994, convirtiendo las antiguas TCO en TIOC con rango territorial autónomo y debilitando aún más a los departamentos frente a más de 300 municipios, error del proceso de descentralización que debió corregirse en vez de profundizarse. La participación popular se expande en los PDES bajo idéntica filosofía: “los pobres saben lo que necesitan”, empoderándolos políticamente sin resolver productividad ni pobreza estructural. La justicia comunitaria no fue invento del MAS, sino reforzamiento de prácticas arraigadas desde la era liberal, profundizadas con la Ley de Deslinde Jurisdiccional (2010) bajo la lógica de transferir funciones estatales a comunidades (autoayuda jurisdiccional). Incluso la cooperación internacional al desarrollo mantiene su hilo: aunque cambió de actores (el FMI cesó operaciones activas desde 2006 tras no renovarse el Stand-By Agreement; DEA y USAID fueron expulsadas entre 2008-2013), las agencias multilaterales (BM, BID, CAF) y bilaterales adaptadas (Alemania, UE) continúan operando con políticas “pro-pobreza” heredadas, enfocadas en contener migración hacia países industrializados mediante empoderamiento local, además de la promoción de sus intereses comerciales que no generan desarrollo productivo. Actualmente las agencias de cooperación trabajan también en programas en torno al medioambiente, bonos de carbono y temas de género más alineados con el marxismo cultural que condice con la línea del MAS y el progresismo europeo. El multiculturalismo promovido por agencias de cooperación al desarrollo por décadas, que, por cierto, fue declarado un fracaso en Europa por Angela Merkel y David Cameron, se profundizó mediante el plurinacionalismo en nada más y nada menos que la Constitución Política del Estado de 2009. Las reformas estructurales de los años 80-90 (libre mercado, descentralización, reducción del Estado central) solo ven continuación —no ruptura— en los PDES: el discurso político cambió a “socialismo comunitario anti neoliberal y anti imperialista”, pero el diseño de planes de desarrollo mantiene coherencia con los diseños de política pública de la era neoliberal. La descentralización ve un eco en la Ley Marco de Autonomías aunque el MAS como promotor de un aparato estatal grande y centralizado, marca fuertes contradicciones con dicha Ley truncando su aplicación y una verdadera gestión hacia la descentralización, impidiendo un proceso de desarrollo coherente para el país. Al mantener un hilo conductor con políticas públicas neoliberales que tanto denostan el MAS, carece de eficiencia.
Me explico: a pesar de haber construido un Estado hipercentralista, la incoherencia entre el diseño de políticas públicas y el discurso del MAS generó un conjunto de instituciones inservibles enormes en volumen, pero tan ineficientes que no tienen presencia efectiva ni capacidad de ejercer soberanía plena sobre vastas regiones del territorio boliviano, especialmente en zonas rurales alejadas.
El MAS carece de capacidad para diseñar una estrategia propia de desarrollo: heredó el andamiaje neoliberal, lo rebautizó con retórica antineoliberal y lo profundizó sin resolver la contradicción fundamental entre fortalecer el Estado central (discurso socialista) y profundizar la descentralización que lo debilita (práctica neoliberal heredada).
Al igual que otros gobiernos, desde 1826 hasta el presente, el MAS no ha gobernado realmente por y para Bolivia. El vacío de su contenido ideológico y programático hizo fácil la intromisión de intereses foráneos y criminales transnacionales por los que el MAS trabaja arduamente. Si el llamado neoliberalismo gobernó a favor de intereses foráneos del eje occidental liberal, el MAS gobernó a favor de intereses del eje antioccidental antiliberal. Bolivia debe superar el pasado colonial y su nacimiento como república para mirar adelante y construir una nación con un diseño de desarrollo propio y coherente de acuerdo a los intereses y posibilidades de Bolivia. El pueblo boliviano ha sido huérfano de un gobierno afín a sus intereses desde su concepción. El nuevo presidente electo, Rodrigo Paz, su gabinete, sus diputados y senadores (junto a los de Tuto Quiroga) y sus directores del Banco Central tienen ahora en sus manos definir el futuro de Bolivia.
Este artículo titula “Evo Morales y El MAS no están listos para colgar los cachos” porque la campaña discursiva de Evo Morales y otros agentes del MAS empieza ahora. Esperando que el nuevo gobierno electo el pasado 18 de octubre de 2025 tome las decisiones necesarias pero impopulares para salir de la crisis. La flexibilización del tipo de cambio fue el sello en seco que le brindó a los gobiernos del MAS estabilidad económica (ficticia en los últimos años). Es la criptonita y la bandera del MAS, ellos jamás habrían flexibilizado el tipo de cambio que fijaron a Bs 6.97 por US$ 1. Por eso están muy felices de no formar parte del Legislativo, el Banco Central o el Ejecutivo que tendrán que asumir esta medida y otras muy impopulares que profundizarán la crisis primero para lograr salir de ella. Sabemos que no existe otro camino más que empeorar la situación antes que mejorarla; el MAS se encargó de poner a Bolivia en esa situación. El MAS y sus resabios, especialmente Morales, están listos para aprovechar la coyuntura que se generará cuando las medidas impopulares se ejecuten. Están listos para hundir al gobierno de Rodrigo Paz recientemente electo con el slogan “En 20 años estuvieron mejor con nosotros que con estos neoliberales vendepatrias”. Si el nuevo gobierno no sabe manejar la situación con pinzas y darle la vuelta a ese discurso, será un fracaso, aunque asuma las medidas técnicamente correctas, necesitan gente experta en comunicación política, porque la campaña contra el MAS recién empieza. Evo Morales no se ha olvidado del poder, asediará al nuevo gobierno desde el inicio hasta obtener lo que quiere
La pregunta es: ¿cómo transmito toda esta información a lo nacional popular?
Sabemos que ni izquierdas ni derechas en el pasado han logrado erigir un sistema educativo que nos permita como bolivianos practicar una democracia como la suiza, donde se hacen preguntas de referéndum como: “Modificación de la ley federal sobre el seguro de enfermedad – financiamiento uniforme de las prestaciones”. A lo cual los bien informados ciudadanos votan Sí o NO. En Bolivia eso es imposible.
Entonces, ¿Cómo logras que la mayoría popular que no tuvo ni tiene acceso a una educación que le permita entender la complejidad de la situación actual entienda que para salir de la crisis la situación debe empeorar? O ¿que cuando estuvo Evo Morales de presidente, la bonanza no fue gracias a él?
La campaña de discursos ha empezado, y no ganará el mejor, sino el que mejor entienda la comunicación con lo nacional popular.
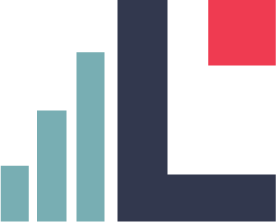


Es una posibilidad, pero será mayor si nosotros le dejamos. Tenemos que hacer tripas y corazón para que sea detenido para responder por sus crímenes. O nos quedaremos tranquilos viendo como pasan las cosas desde la comodidad de nuestras pegas en la cooperación internacional? Si no el PDC habrá sido un recreo como lo fue Jeanine.
Muy de acuerdo, Esperemos lo mejor del gobierno entrante